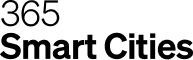‘La piscina’ es una crónica de Madrid en verano, esa ciudad de cuyos humeantes pavimentos, fruto del infernal calor, huyen los que viven en ella; pero de la que disfrutan, tras vencer la molicie, aquellos defensores de su indolente encanto.
La industria de la repostería no ha inventado aún nada tan potente como esa magdalena que teletransportó al Marcel adulto, arrastrándolo de la lengua, hasta una mañana de domingo de su niñez que creía olvidada. Las migas en el té son un jardín de la memoria imposible de replicar por medios químicos. Como lo es el mundo al que conducían, que dejó de existir con el niño que, mirándolo, lo creaba.
El verano funciona así. Es una enorme magdalena de Proust, algodonosa e irreal como una nube de Magritte. Con escamas de sal de las que trae ahora el chocolate, ese contrapunto que te eleva como si lo firmara el mismo Bach. Por eso, en los mordiscos que vamos dando a agosto, no buscamos inmediatez sino recuerdo. Esa conexión secreta con los veranos pasados; con ese Gran Verano, en realidad, único e ininterrumpido, que discurre paralelo a nuestra existencia como una vía de servicio soleada y feliz. Que quizás sea, sospechamos a veces, nuestra verdadera existencia. Hay que estar atento para no pasarse la salida; sólo hay una cada doce meses.

Aunque, por ser precisos, salidas hay tantas como instantes de verano. Desde el más deslumbrante al más basuriento, todos son una puerta que va a dar a la nostalgia. Áreas de servicio. Miguelitos de la Roda. Un camping sobre el que cae la tarde, entre los ruidos de la merienda-cena y la voz de Ramón García locutando una prueba con vaquillas. Calas nocturnas que platea la luna, baños furtivos entre fosforescencias. El anuncio de Nescafé Frappé. Sombras de pino que huelen a cloro, o al sol recalentando el plástico de un manguito olvidado. Los veranos de nuestra vida nos esperan en cada sensación y, en particular, en cada olor. El coronavirus nos ha privado de tanto que suena frívolo quejarnos de que nos quite, también, el olfato. Pero el olfato, es sabido, es el sentido con mayor poder de evocación. Así que el virus nos priva, en realidad, de los recuerdos.

Igual que, en un sentido físico y bastante doloroso, está privando a Madrid de su memoria viva, que es el Rastro, condenado a la ruina y, si nadie lo remedia, a la desaparición. Los madrileños somos poco conscientes de la importancia histórica del Rastro, como de tantas otras cosas. Trapiello, en su reciente e interesantísimo libro, explica que el nombre alude al rastro de sangre que dejaban las reses a la entrada del Matadero viejo de la Villa. Y cómo en Ribera de Curtidores se instalaron las tenerías y demás oficios de trabajo de la piel, ya en 1496. Beatriz Galindo, la célebre Latina, consejera e íntima amiga de Isabel la Católica, fue la gran benefactora del barrio. Tanto, que hoy lleva su nombre. Y decretó el traslado del Matadero de Madrid para poder construir en sus cercanías un hospital de caridad: el de la Concepción, apodado de la Latina, igual que el célebre teatro que ocupa el solar hoy.

Uno confía en la salvación del Rastro con una fe un tanto irracional, sólo porque no puede imaginarse que algo así vaya a perecer. Confía incluso, con un optimismo que raya la ingenuidad, que el trance nos haga a los madrileños amar el Rastro un poco más. Quizás sea desde esa conciencia de pérdida irremisible desde donde los hombres somos capaces de amar. Amar la caducidad de las cosas, desde nuestra propia caducidad. Proust, como explica Federico aquí (de qué gran crítico nos han privado las ondas), no iba en busca de pompas sensoriales y estéticas, sino del tiempo que había huido para no volver. De una trascendencia, en fin, de la que andaba sediento.